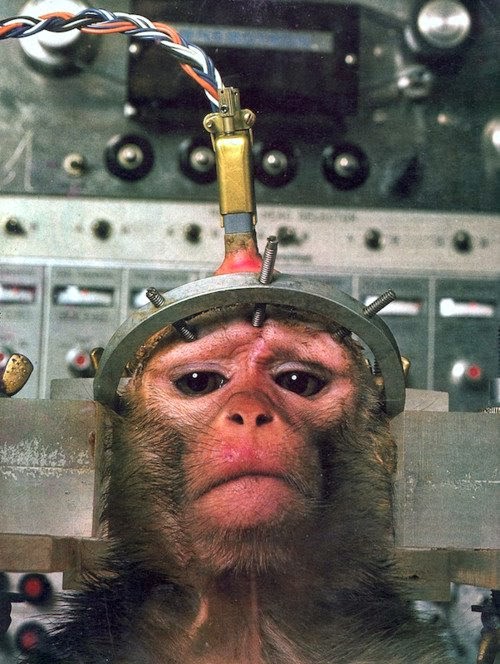“Vamos, transfórmame en un hombre que sea capaz de lo que es obvio.”(Kafka, en una carta a Felice).
“Hagamos algo”, dijo él y lo miré, tironeada
por la inercia que nos cubría como polvo, y la imperiosa necesidad de saltar
que me generaba su frase, como si yo fuera una hamaca y su palabra el envión
que me ponía en movimiento. Entonces me
levanté y fui a dibujar en la arena, como si con cada línea me declarara
vencedora de la quietud, y cada dibujo decretara letras que, al unirse en
varias, decantaran en versos efímeros, como todo lo que declarábamos nuestro sólo
por gusto de rehuirle a la eternidad y sus mundos subyacentes. Él se rió y yo
supe que había detectado el error gramatical que había dejado abandonado a
propósito entre las piedras, y no me importó salir rengueando si es que de esa
forma había corroborado su atención y su alegría, en un mismo trazo. Nos
divertimos, mucho y varias veces en esa vez. Cuando me desperté no había
rastros de él ni de la arena en frases. Sólo un papel que decía: “Fue real”. Me
gustó su poema, leerlo dejaba un halo de tranquilidad y también un poco de esa
bruma filosa a la que no nos asomábamos sin respeto: porque la arena se convertiría
en otra con cualquier agua y viento, pero el papel sería constante en las mañanas
del siempre; aun cuando los dos estuviéramos dudando y creyéndonos otros que
también éramos.